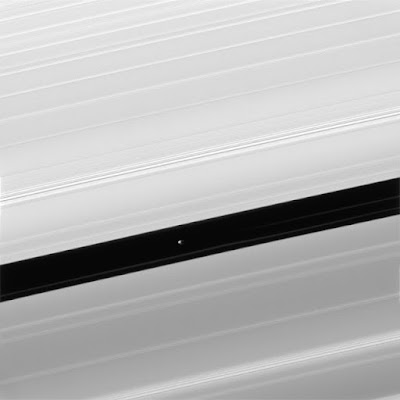Mi paseo habitual hacia el
monte pasa por este tramo asfaltado de uso compartido entre peatones y
ciclistas. A primera hora de la mañana suele estar frecuentado por paseantes y
por dueños de perros que sacan a sus mascotas. Ayer, en cambio, ofrecía este aspecto.
La lluvía había cumplido su misión limpiadora.
Llueve mansamente y sin parar, llueve sin ganas pero con una infinita
paciencia, como toda la vida, llueve sobre la tierra que es del mismo color que
el cielo, entre blando verde y blando gris ceniciento, y la raya del monte
lleva ya mucho tiempo borrada.
A Pessoa,
portugués genial, morriñoso y múltiple, la lluvia tampoco le hacía mucha gracia
y nos dejó un párrafo todavía más hermoso y más triste sobre esta bendita
lluvia que todo lo riega en su Libro
del desasosiego:
Llueve, esta tarde de invierno triste, como si hubiese llovido, así de
monótonamente, desde la primera página del mundo. Llueve, y mis sentimientos,
como si la lluvia los abatiese, doblan su mirada bruta hacia la tierra de la
ciudad, donde corre un agua que nada alimenta, que nada lava, que nada alegra.
Llueve, y yo siento súbitamente la opresión inmensa de ser un animal que no
sabe lo que es, que sueña el pensamiento y la emoción, encogido, como en un tugurio,
en una región espacial del ser, contento de un pequeño calor como de una verdad
eterna.
No soy persona que se
entregue a la nostalgia y la lluvia me gusta, lo mismo que me gustan los días
fríos y secos, la luz mediterránea, la transparente atmósfera de algunos días
del verano o la profundidad sin fondo de la noche. De todas disfruto, si es que
puedo; todas me reconfortan, cada una en su momento.
De la lluvia me gusta,
sobre todo, el suave sonido de las gotas en las hojas, el olor que emana de la
tierra empapada y la aparente calma en que se sumerge el bosque. Ayer, además,
mientras subía camino de la casacada, me enterneció el trabajo generoso de
alguna mano amiga que había ido abriendo pequeños canales cada pocos metros,
para que el agua fluyera ladera abajo y no convirtiera el sendero en un
espontáneo y acaudalado arroyo.
Llegué hasta la cascada,
rebosante de agua y de sonido, húmedo regalo de la naturaleza. La memoria de lo
simple y lo sencillo me trajo el verso de Neruda:
Caminé
con los zapatos rotos
mientras los hilos
del cielo desbocado
se destrenzaban sobre
mi cabeza,
me traían
a mí y a las raíces
las comunicaciones
de la altura,
el oxígeno húmedo,
la libertad del bosque.