Hecho este inciso, vamos con Nietzsche.
Por último se
plantea Nietzsche qué significan los ideales ascéticos para la
ciencia. Podríamos presumir que al ocuparse –la ciencia– de la
realidad, y no necesitar de virtudes negativas, ni de Dios ni más
allá, nada tendrá que ver con el ideal ascético, sino que
representará en cierto modo una fuerza contraria. Mas no, «allí
donde sigue siendo pasión, amor, ardor, sufrimiento, no es lo
contrario del ideal ascético sino, más bien, la forma más
reciente y noble de este.» Esto, en el caso de los «honestos
trabajadores» de la ciencia, cuyo trabajo Nietzsche celebra…, solo
que eso «no demuestra en modo alguno que la ciencia en su
conjunto tenga la meta, la voluntad, el ideal, la pasión de una gran
fe». Por lo demás, «es [también] un escondrijo para toda
clase de mal humor, […] mala conciencia, — es el desasosiego
propio de la carencia de un ideal, el sufrimiento por la falta
del gran amor, lo insatisfactorio de una sobriedad involuntaria.»
¿Qué pasa
con los héroes, llamémoslos así, del conocimiento: «esos
espíritus duros, severos, austeros, […] que constituyen la honra
de nuestra época, todos esos ateos, anticristianos, inmoralistas,
nihilistas, esos escépticos, efécticos, hécticos [inquietos,
impacientes] de espíritu […], esos últimos idealistas del
conocimiento, los únicos en que hoy en día habita y se ha encarnado
la conciencia intelectual»? Por más que crean haberlo superado,
también el ideal ascético es el suyo…, pues todavía creen en
la verdad. La voluntad de verdad, dirá en la conclusión,
es el núcleo del ideal ascético.
«Creer en la
verdad»: ¿cuál es el problema: el creer o la verdad?
Creer
es irrenunciable: cada uno es el que es y hace lo que hace sobre la
base de creencias difícilmente explicitables, creencias que
constituyen nuestra posición, nuestro estar siendo en el mundo,
nuestro punto de vista, o perspectiva, que dirá Nietzsche.
Por eso critica el cinismo –la incredulidad– de los comediantes
del ideal: «¡Todo mi respeto más profundo para el ideal ascético
siempre que sea honesto, mientras crea en sí mismo y no esté
haciéndonos una farsa! Lo que no me gustan son esas chinches
coquetas, cuya ambición de oler a infinito es insaciable hasta tal
punto que el infinito acaba oliendo a chinches; no me gustan los
sepulcros blanqueados que hacen la comedia de vivir; no me gustan los
cansados y los agotados que se envuelven en sabiduría y miran
“objetivamente”; […] tampoco me gustan esos novísimos
especuladores del idealismo, los antisemitas, que ponen ahora los
ojos en blanco a la manera del hombre de bien‑cristiano‑ario
e intentan excitar todos los elementos de animal cornudo que haya en
el pueblo abusando del medio más barato de agitación, que es la
afectación moral…»
La creencia, y
la pasión que desata –sea honesta, sea fingida– son, pues,
ingredientes insoslayables de la vida. Otra cosa va a ser «la»
verdad. Tradicionalmente se ha entendido la verdad de manera
absoluta: la verdad es una en cada cuestión, única, puntual,
o «clara y distinta», como poetizaba Descartes la determinación
del punto geométrico.
Eso, que puede
seguir valiendo para cuestiones cuantitativas simples –¿cuánto
mido, cuánto peso, etc.?–, ciertamente ya no es un acercamiento
adecuado a la noción de verdad que Nietzsche propone. Aun cuando
muchas veces se oiga o se lea por ahí lo contrario, Nietzsche no
niega la noción de verdad: ¡la transforma, la amplifica…! ¡La
explosiona y relativiza!
La verdad deja
de ser una cuestión absoluta, puntual, única, para entenderse de
manera relativa o, como a él le gusta decir, perspectiva o
perspectivística. La verdad, que sigue refiriéndose a la realidad,
es algo que se ve siempre desde un punto de vista particular,
dicho sea en sentido fisiológico y en sentido psicológico o
intelectual. La posición de mi cuerpo, de mi mirada, su
sensibilidad, etc., influyen en lo que yo capto de lo que se me da;
también, las nociones de que me valgo para describirlo y entenderlo,
el marco conceptual, mi estado anímico…, mis creencias basales.
Por eso puede
haber varias verdades acerca de algo, ¡siendo verdaderas! No
es que no haya verdad en absoluto ni que cualquier cosa que se
diga –a capricho– tenga derecho a ser considerada verdad, como
tantas veces se oye por ahí. Esto sería no ya relativismo o
perspectivismo sino un engendro muy retorcido al que, sí, aunque lo
llamen «relativismo», habría que llamar relativismo absoluto (o
absolutista), y que tiene más de absoluto (y de absolutista)
que de relativismo, puesto que tanto en la tesis como en su
pragmática efectiva pretenden ser sin parangón.
Nietzsche
viene a caracterizar la verdad como plausibilidad, como
verosimilitud; de ahí el que no cualquier cosa pueda ser
verdad. La verdad ha dejado de ser puntual para abarcar toda una
trama que se tiende entre quien mira y dice y lo que se está mirando
e intentando decir; es una red de relaciones que se sustentan en
conjunto.
«Mirado en
estas circunstancias, fijándome en estos aspectos, creo que las
cosas son así…» «Si cambian las circunstancias, si me atengo a
otros aspectos igualmente relevantes o, dadas mis creencias, aun más
significativos, entonces…» Obviamente, ha de darse un equilibrio
trazable y reconocible entre los distintos elementos en
consideración; mi(s) paranoia(s), es decir, mi fijación en una idea
o en un orden de ideas no coadyuvan a la verdad, la desvirtúan, la
imposibilitan; se cae ahí en la subjetividad de la pretendida
verdad. Algo de subjetividad va a haber siempre; lo decisivo es
cuánto. Cuantos más ojos, cuantos más afectos intervengan en la
asimilación de un acontecer, tanto más rico será el concepto que
podamos hacernos de él, tanto mayor será la objetividad. Por
supuesto, una objetividad asimismo de grado. La tenida
vulgarmente por «objetividad», la meramente cuantitativa, puede
servir a otros efectos; no, desde luego, para decir –ella sola–
la vida, que es de lo que –recordemos– está Nietzsche hablando.
La noción
tradicional de verdad, la «clara y distinta», la única y absoluta
responde al ansia humana de certezas, un «atavismo religioso», del
que, a decir verdad, para vivir una vida plena y valiosa, no
tenemos necesidad. Insisto: no tenemos necesidad de certezas
acerca de las cuestiones últimas…, ni de las primeras. Se puede
hallar un reposo, un hogar, habitar un lugar que sea el de las cosas
cercanas, el de «la vida pequeña», en palabras de JÁ González
Sainz. Tendrá cada uno que descubrirlo, que levantarlo, acomodarlo y
aviarlo, pero es una opción que conviene con lo que Nietzsche
apunta.
No se trata,
por tanto, de que Nietzsche arremeta contra la ciencia, no. Señala
tan solo que no basta con buscar la «objetividad» si esa
objetividad comporta el absoluto que la verdad entendida en sentido
tradicional (o metafísico) quería ser, un remedo profano del Dios
cristiano. De hecho, en la ciencia de su época hay ya voces que
advierten de algo semejante; valga de ejemplo la famosa –en su
momento– amonestación del fisiólogo berlinés Emil Du
Bois-Reymond ante médicos y naturalistas en la Asamblea
correspondiente de 1972 en Leipzig: ignoramus et ignorabimus!,
¡no sabemos ni vamos [nunca] a saber!
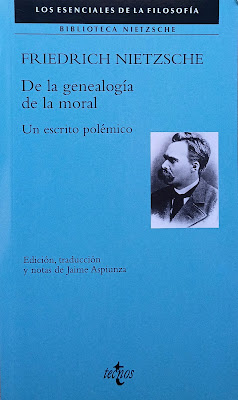
En resumen, el
ideal ascético le ha dado sentido al sufrimiento humano, lo que
siempre es una ayuda, pero al mismo tiempo le ha traído un nuevo
sufrimiento, «más hondo, más íntimo y venenoso, más corrosivo
para la vida: poniendo todo sufrimiento en la perspectiva de la
culpa…». Tenía un sentido, tenía culpa… Envenenaba su
vida –odiándose su humanidad, sintiendo repugnancia por los
sentidos, por la razón, miedo ante la felicidad y la belleza,
ansioso por apartarse de todo lo aparente, lo cambiante, el devenir,
el deseo, la propia ansia…– pero salvaba la voluntad, aunque
fuera voluntad contraria a la vida, voluntad de nada: «el
hombre prefiere querer la nada a no querer…».
Así acaba De
la genealogía de la moral. Con ese funesto toque de atención.
Si bien harán
falta décadas o siglos o…, múltiples experimentos, catástrofes:
«Tenemos que volver a convertirnos en buenos vecinos de las cosas
más cercanas y dejar de apartar la mirada de ellas tan
despectivamente como hasta ahora, hacia las nubes y los monstruos
nocturnos. En bosques y cavernas, en zonas pantanosas y bajo cielos
cubiertos — allí el hombre ha habitado durante mucho tiempo como
sobre grados de cultura de milenios enteros y ha vivido míseramente.
Allí ha aprendido a despreciar el presente, la vecindad, la
vida y a sí mismo — y nosotros, habitantes de tierras más
luminosas de la naturaleza y del espíritu, recibimos aún en
nuestra sangre, por herencia, algo de este veneno del desprecio hacia
lo más cercano.»
¡Tenemos que
volver a convertirnos en buenos vecinos de las cosas más
cercanas…!
***






.jpg)

.jpg)
















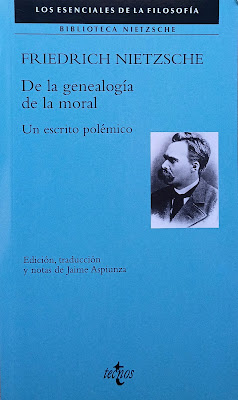






.jpg)
