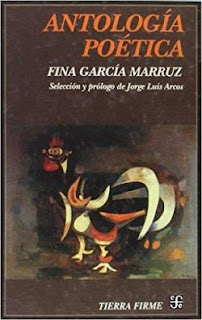Arma virumque cano. Dicen los expertos que cualquier persona de la época sabía que esas tres palabras correspondían al comienzo de la Eneida. Algo así como lo que hoy ocurre en España con En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tal era la fama de Virgilio y de su obra más universal. Un detalle: entre los muros de la desaparecida Pompeya se han contado hasta ¡cincuenta! citas de la obra de Virgilio (Pompeya: Historia y leyenda de una ciudad romana). También es cierto que hasta hace aproximadamente un siglo cualquier bachiller superior de Europa occidental era capaz de leer al autor latino en su idioma original y hasta citarlo si la ocasión lo requería.
Arma virumque cano. Dicen los expertos que cualquier persona de la época sabía que esas tres palabras correspondían al comienzo de la Eneida. Algo así como lo que hoy ocurre en España con En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tal era la fama de Virgilio y de su obra más universal. Un detalle: entre los muros de la desaparecida Pompeya se han contado hasta ¡cincuenta! citas de la obra de Virgilio (Pompeya: Historia y leyenda de una ciudad romana). También es cierto que hasta hace aproximadamente un siglo cualquier bachiller superior de Europa occidental era capaz de leer al autor latino en su idioma original y hasta citarlo si la ocasión lo requería. Así eran las cosas en otro tiempo. ¿Pero por qué deberíamos leer a Virgilio en la actualidad?
En primer lugar, porque es un clásico (¿Qué es un clásico? ...cualquiera que sea la definición a que lleguemos, no podrá ser tal que excluya a Virgilio —T. S. Elliot—) y forma parte de nuestra cultura aunque no seamos del todo conscientes. Un simple y popular ejemplo: timeo Danaos et dona ferentes (Eneida, II, 48, "temo a los dánaos [griegos] aun cuando traen regalos") aparece hasta en un álbum de Astérix.
Porque es una de las obras cumbre de la literatura universal y, sin ninguna duda, el más hermoso de los poemas épicos "cultos", esos que los poetas alejandrinos o neotéricos habían puesto de moda tres siglos antes.
Porque la Eneida consigue plasmar con sus versos el espíritu de una época y eso solo lo consiguen unas pocas obras en la historia de la humanidad.
Porque el autor tiene un dominio de los recursos expresivos de tal magnitud que convierte el texto en uno de los poemas más sublimes que se hayan escrito nunca, modelo de naturalidad y riqueza expresiva para muchas generaciones de poetas.
Porque su obra impregna e insemina todas las grandes literaturas europeas desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, desde Garcilaso hasta Goethe.
Hay muchas más razones que se pueden encontrar en cualquiera de los estudios realizados por especialistas, pero la Eneida, las Geórgicas y las Bucólicas me parecen las razones más contundentes. Ediciones hay muchas y muy buenas, tanto en las librería como en las bibliotecas. En internet, también, aunque menos cuidadas.
Quienes tengan dificultades con la lectura, siempre pueden recurrir al audio. Y las sabias y sencillas palabras de un experto como Luis Alberto de Cuenca seguro que animan a leerla:
Por último, La muerte de Virgilio, una de las grandes novelas del siglo XX, también puede ser un buen revulsivo para animarnos a entrar en el mundo virgiliano y descubrir cómo fueron sus últimas horas, enfebrecidas de sueños y temores.
***
NOTA IMPORTANTE: La tertulia del día 7 de abril depende de la evolución de la epidemia para que se pueda celebrar o no.